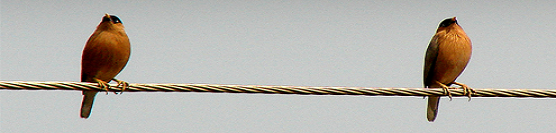
El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. El que ama a Dios ama también a su prójimo; el que no ama a su prójimo no puede decir que ama a Dios. El mensaje del amor de Dios cobra fuerza cuando es encarnado en acciones concretas de amor al prójimo.
Para el filósofo mexicano Antonio Caso hay tres niveles de la existencia humana: el biológico (la existencia como economía), el estético (la existencia como desinterés) y el de la caridad o el amor (la existencia como sacrificio). En términos generales, estos tres niveles coinciden con las connotaciones de tres palabras griegas que servían para expresar la idea del amor en el siglo 1 de nuestra era: eros, filia y agape. Los escritores del Nuevo Testamento tomaron la tercera de estas palabras (agape) —la menos común en los autores clásicos— y le dieron un nuevo sentido derivado del evangelio. Enriquecida por la visión y la experiencia del Dios que se revela en Jesucristo como Padre, la palabra agape pasó a ocupar un lugar privilegiado en el léxico cristiano como el vocablo que sintetizaba toda la teología y la ética cristianas: «Dios es Agape» (1 Jn 4.8) y «el cumplimiento de la ley es agape» (Ro 13.10).
No podemos entrar aquí a detallar las diferencias entre eros, filia y agape. Alguien las ha simplificado afirmando que eros dice: «Todo para mí», filia dice: «Esto para mí y aquello para ti», y agape dice: «Todo para ti». Desde la perspectiva del evangelio, la definición de agape se da no tanto en palabras sino en la entrega de Jesucristo por nosotros. «En esto conocemos lo que es el agape [dice Juan]: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros». Y, como la ética es inseparable de la ética, añade: «Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos» (1 Jn 3.16). Agape es, pues, la entrega de uno mismo en beneficio del otro. En palabras Caso, la caridad (o amor) «consiste en salir de uno mismo, en darse a los demás, en brindarse y prodigarse sin miedo de sufrir agotamiento».1
La mejor ilustración del profundo sentido del amor-entrega la da Jesús en su conocida «parábola del buen samaritano» (Lucas 10.25-35). Todo comienza con una pregunta que un experto en la ley dirige a Jesús: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Se trata de una pregunta de un judío religioso conocedor de las Sagradas Escrituras. Eso pone en relieve la intención que le anima: es una pregunta retórica, hecha «para poner a prueba a Jesús» (v. 25). ¿Qué puede importarle a un experto en la ley la respuesta de Jesús? ¿Acaso no tiene ya las respuestas que le provee el judaísmo, cuyo denominador común es el celoso cumplimiento de la ley (la Torah) como el medio provisto por Dios por el cual se obtiene la vida eterna?
Jesús, que conoce el diletantismo de su interlocutor, le responde con otra pregunta: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?» (v. 26). Así, de entrada obliga al experto en la ley a un diálogo que supere las meras definiciones verbales y se oriente a la práctica de la verdad. El problema del experto no es que no sabe lo que dice la ley; el problema es que, sabiendo las respuestas del judaísmo a su propia pregunta, ha transfor-mado el antiguo llamado a la ley del amor en un ejercicio intelectual.2
La respuesta del experto es, en efecto, una combinación de dos textos del Antiguo Testamento, una combinación que, según afirman los estudiosos, jamás se encuentra en los escritos rabínicos de la época: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt 6.5) y «Ama a tu prójimo como a ti mismo» (Lv 19.18). Esta combinación aparece en labios de Jesús en Mateo 22.37-39 y Marcos 12.29-31 en respuesta a una pregunta que le plantean los maestros de la ley: «De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante?». Como Jesús, el experto en la ley, según nuestro pasaje, ha entendido el verdadero sentido de la ley, ha visto que «el amor es el cumplimiento de la ley» (Ro 13.10). Sin embargo, por algo dice el adagio que «del dicho al hecho hay mucho trecho». Cuando Jesús lo confronta con la necesidad de vivir la ley que él ha resumido con tanta precisión, el experto se siente arrinconado y, queriendo «justificarse», plantea un interrogante: «¿Y quién es mi prójimo?».
Esta última pregunta es lo que suscita la parábola. Para entenderla correctamente tene-mos que relacionarla con la distinción que muchos rabíes de aquel entonces establecían entre «prójimo» y «extranjero», ejemplificada por la siguiente cita de Moisés Maimónides en la Edad Media: «Cuando se dice (en la ley) su «prójimo», se exceptúa a todos los gentiles (extranjeros). Un israelita que mata a un extranjero no es condenado a muerte por el Sanhedrín, porque la ley dice «si alguien se levantara contra su prójimo»».3
La distinción entre «prójimo» y «extranjero» hacía posible que el judío entendiera Levítico 19.18 como un llamado a un amor que se limitaba al connacional y exceptuaba al gentil. Así, pues, la pregunta del rabí «¿Y quién es mi prójimo?» refleja una interpretación tradicional del mandato de Dios en la cual el experto en la ley se refugia frente a la pregunta de Jesús. ¿No es lo mismo que hacemos nosotros hoy, cuando deseamos evadir nuestra responsabilidad en relación con la palabra de Dios? ¿Acaso no recurrimos a alguna interpretación tradicional que excuse nuestra desobediencia?
Jesús narra la parábola para dar respuesta a la pregunta del experto en la ley. Se refiere a un incidente que, por todo lo que sabemos, bien pudo haber ocurrido unos días antes: un asalto a un viajero en el sinuoso camino de Jerusalén a Jericó. Ese camino de algo más de treinta kilómetros, con una pronunciada pendiente de mil metros, era conocido como la «vía sangrienta» por ser el escenario de frecuentes asaltos cometidos al amparo de los peñascos. Pero Jesús toma un incidente común y hace de él un drama en tres actos, en el cual participan, además de los ladrones y la víctima, tres personajes: un sacerdote, un levita y… un samaritano. Queda así reemplazado el tercer elemento de la tradicional tríada del judaísmo: un sacerdote, un levita y un israelita. La intención es obvia: obligar al rabí a profundizar la reflexión.
Primer acto: el asalto. Los ladrones no se limitan a robar a su víctima sino que la desnudan, la golpean y la dejan medio muerta. ¿Quién es la víctima? Jesús da un solo dato al respecto: es un hombre. ¿Nombre? ¿Edad? ¿Estado civil? ¿Raza? ¿Clase social? ¿Oficio? ¿Religión? ¡No sabemos! El único dato que interesa es que se trata de un ser humano y, como tal, hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso basta para el propósito de la parábola, y eso basta desde la perspectiva del amor. En palabras de Martín Luther King: «El samaritano tenía la capacidad para un altruismo universal».4 No pasemos por alto ese detalle: agape no hace distinciones de edad, estado civil, raza, clase social, oficio, religión… El único dato que requiere es que haya un ser humano en necesidad.
Segundo acto: la indiferencia de un sacerdote y un levita. Sucesivamente los dos ven al hombre medio muerto, tendido a la vera del camino, y siguen de largo. Como el rabí a quien Jesús narra la parábola, son gente religiosa, celosa por el cumplimiento de la ley. Sí, son gente religiosa pero inhumana. No los critiquemos muy severamente: lo más probable es que, si los tuviéramos ante nosotros, sabrían explicarnos su actitud. Podrían mencionar, por ejemplo, una razón práctica: estaban apurados. O una razón de prudencia: convenía alejarse del lugar, so pena de ser asaltados ellos mismos o (¿quién sabe?) acusados del atraco. O, mejor aún, una razón religiosa, con base bíblica: si el hombre estaba muerto, tocarlo significaba contaminarse, puesto que, según el Antiguo Testamento, el que tocaba un cadáver quedaba ritualmente impuro (cf. Nu 9.6-12). En resumidas cuentas, para auxiliar al caído hubiera sido necesario arrostrar un riesgo, y ¿quién quiere asumir un riesgo para ayudar a un desconocido? El recurso de la apatía es tan útil hoy como en ese entonces. Y, como observa Juan A. Mackay, «los dos eclesiásticos judíos que aparecen en esta historieta han dejado numerosa prole, que descubre en el día de hoy la misma parálisis del corazón que aquejaba a sus progenitores».5
Tercer acto: la acción de un samaritano. Note el lector el lujo de detalles con que Jesús describe la acción del buen samaritano en esta parábola. Cabe, pues, que nos detengamos en ella para percibir la fuerza de su significado.
Se trata de un representante de una raza despreciada por los judíos. La sola mención de un samaritano tiene que haber resultado chocante para el experto en la ley. Pero Jesús introduce ese dato —que el bienhechor era un samaritano— a propósito. Los dos religiosos —el sacerdote y el levita— del segundo acto eran miembros del «pueblo elegido» y se ajustaban a la ortodoxia judía. El samaritano, en cambio, no tenía a su favor ni una ni otra cosa: no era judío, adoraba en el monte Gerizín y, del Antiguo Testamento, sólo tenía el Pentateuco. ¿Qué de bueno se podía esperar de él?
La clave de la acción del buen samaritano está en la sintética descripción de su motivación: «viéndolo, se compadeció de él» (v. 33), es decir, de la víctima de los ladrones. Eso, y sólo eso, marca la diferencia en todo lo que sigue. No hay que olvidar otro dato: el samaritano no estaba atado a tradiciones ni tenía escrúpulos que le impidieran actuar (como en el caso de los religiosos) según los dictados de su corazón. ¡No hubo nada que rompiera la secuencia: ver, compadecerse, actuar!
La acción del samaritano no se limita a prestar al necesitado los primeros auxilios: «Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó» (v. 34). No en vano Jesús se detiene en la enumeración de todo lo que el samaritano hace en favor del hombre a quien toma bajo su cuidado: se acerca a él y le pone vendas, y luego lo monta sobre su propia cabalgadura, lo lleva a un alojamiento, lo cuida allí personalmente, paga los gastos al dueño del alojamiento y, antes de ausentarse, promete pagarle a éste cualquier otro gasto a su regreso. Esto es servir «en plata y persona». Lo que interesa al samaritano no es quién es la víctima de los ladrones sino cuáles son sus necesidades y qué puede hacer por él. Su acción se orienta a satisfacer esas necesidades según sus posibilidades, sin calcular el costo.
La acción del buen samaritano es una acción paradigmática. ¿Qué podemos aprender de ella sobre la dinámica con que actúa el amor-entrega?
1. El amor-entrega no tiene límites: se extiende a todo ser humano, sea cual sea su raza, clase social o religión. Algo anda mal cuando el cristiano piensa que su responsabilidad se agota dentro de la comunidad cristiana. Jesús nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos; el samaritano se detuvo a auxiliar a un ser humano en necesidad.
2. El verdadero amor se expresa en acciones concretas en favor del otro. Como reza el viejo adagio español, «obras son amores, no buenas razones». En palabras de Juan, el apóstol, «si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él?… No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad» (1 Jn 3.17-18). Nótese que, según este pasaje, el amor-entrega se expresa en términos de «bienes materiales». ¿Qué lugar queda aquí para la dicotomía, todavía tan común en círculos evangélicos, entre la evangelización y la acción social? El mensaje del amor de Dios cobra fuerza cuando es encarnado en acciones concretas de amor al prójimo.
3. El verdadero amor no necesita otro justificativo que el bien del prójimo. No necesita apoyarse en una ideología de cambio (aunque el cambio sea realmente urgente y deseable) ni requiere el auxilio de una utopía (aunque surja de una esperanza válida). El samaritano actuó porque se compadeció de su prójimo: ¡eso fue todo!
4. El verdadero amor responde a necesidades inmediatas y específicas del otro, necesidades que se presentan en el camino de la vida diaria. El samaritano no era un trabajador social profesional: simplemente respondió a la necesidad que encontró a su paso, que en este caso era una necesidad física. Y lo hizo sin pretender que su acción solucionara de una vez el problema de los atracos en el camino de Jerusalén a Jericó. Diríamos que su acción cuadra bien con la del verdadero revolucionario, el «hombre del auto-sacrificio» descrito por Víctor Massuh en La libertad y la violencia: es la acción de quien «cree en la necesidad de cambios humanos y tiene el coraje de iniciarlos ya, en el instante en que piensa que son necesarios y en el contexto de su propia vida»; es la acción de quien «no se embriaga con las visiones paradisíacas de una transformación futura y definitiva» sino que «piensa que si el paraíso terrenal existe, comienza a ser realizado gradualmente por medio de las lentas y opacas acciones cotidianas».6 Esto no es negar la importancia de la acción política orientada a cambios estructurales; es, sí, afirmar la primacía de la responsabilidad personal en el contexto de la vida diaria. Las necesidades humanas son múltiples y variadas, y cada necesidad humana, sea la que sea, es una oportunidad de servicio.
5. El verdadero amor compromete personalmente al sujeto del servicio. En otras palabras, el servicio que se inspira en el amor es servicio personal, sea a nivel individual o comunitario. A eso apunta la manera en que el samaritano atendió a la víctima del asalto. Amar no es sólo dar sino darse. Por eso, no es posible amar sin disponerse al sacrificio, al sufrimiento. Es inevitable, por lo tanto, que se plantee la pregunta: ¿Vale la pena amar? Esto trae a colación las reflexiones de Juan Luis Segundo en torno al amor:
Todo amor es una lotería, y una lotería donde se arriesga lo mejor, lo más íntimo de uno mismo. Para ese riesgo no existen garantías en el mundo. O se lo acepta o se rehúsa uno al amor. Por eso todo acto de amor no es más que un acto de buena voluntad: es un acto de confianza, es un acto de fe. Un acto de fe lanzado al aire, sin nombre, sin contenido preciso aún. Un «¡tiene que valer la pena!» opuesto al destino, a la ciega indiferencia de la vida que parece no advertir esa terrible seriedad que tiene para cada hombre su propio ser y su propia entrega. Pues bien, nosotros sabemos que esa confianza está bien puesta. Nosotros sabemos que está en buenas manos, es decir, que hay Alguien que ha respondido con un sí, y que ese gesto no se pierde en el vacío.7
Concluida la parábola, Jesús encara al experto en la ley con una pregunta que hace eco a la planteada inicialmente por el rabí: «¿Y quién es mi prójimo?». Pero la pregunta de Jesús pone en claro la naturaleza de la parálisis que afecta a su interlocutor: no ama, no porque no sabe quién es su prójimo, sino porque no está dispuesto a vivir en función del amor al prójimo. Según Jesús, la pregunta no es ¿quién es mi prójimo? sino ¿actúo yo como prójimo de mi «próximo» que está en necesidad? Por eso pregunta al rabí: «Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?» (v. 36). La respuesta es obvia, y el rabí la reconoce: «El que se compadeció de él» (v. 37).
El problema radica no en el conocimiento intelectual sino en el nivel de la práctica, en la voluntad de obediencia. Cuando lo reconocemos, no necesitamos más elaboración sobre el sentido del amor, ilustrado por la acción del buen samaritano. Las palabras con que Jesús concluye el diálogo con el experto en la ley cobran vigencia: «Anda, entonces, y haz tú lo mismo» (v. 17)
por C. René Padilla
www.kairos.org.ar


